Midiendo la harina y el perdón
Presidente del Departamento de Francés e Italiano de BYU
22 de octubre de 1996
Presidente del Departamento de Francés e Italiano de BYU
22 de octubre de 1996
Tenemos la intención de modificar la traducción cuando sea necesario. Si tiene alguna sugerencia, escríbanos a speeches.spa@byu.edu
En vista de que el perdón es un requisito absoluto para lograr la vida eterna, el hombre naturalmente reflexiona: ¿Cuál es la mejor manera de obtener ese perdón? Uno de los muchos factores fundamentales se destaca desde- luego como indispensable: Uno debe perdonar para ser perdonado [Spencer W. Kimball, El milagro del perdón (Salt Lake City: Bookcraft, 1969), p. 261].
Gracias, presidente Bateman, por presentarme y por darme el privilegio de presentar a dos estudiantes de Brigham Young que cantarán un dueto vocal a capella para preparar mis comentarios sobre el perdonar a los demás.
David y Michael Foutz cantarán “Señor, yo te seguiré”, un himno que destaca nuestra necesidad de emular al Salvador y, en particular, nuestra necesidad de “abstenernos de juzgar injustamente, de sanar y consolar” (Karen Lynn Davidson, Our Latter-day Hymns: The Stories and the Messages [Salt Lake City: Deseret Book, 1988], p. 231). David y Michael son hermanos y descendientes directos del obispo Jacob Foutz, a quien dispararon y dejaron muerto en la masacre de Haun’s Mill en Misuri, en octubre de 1838. De acuerdo con un relato escrito por Margaret Mann Foutz, la esposa de Jacob, después de la masacre, Jacob y otro hermano sobrevivieron cubriéndose con cadáveres y fingiendo estar muertos.
Margaret registra a estos dos hombres de esta manera
salvaron sus propias vidas y escucharon lo que dijeron algunos del populacho. Después de los disparos, dos niños pequeños que estaban en el taller de herrería rogaron por sus vidas, pero… uno de los del populacho dijo [“Las liendres se convertirán en piojos”, es decir], ‘se convertirán en mormones’ y puso la punta de su arma en la cabeza de los niños y [acabó con sus vidas]. [Grace Foutz Boulter, History of Bishop Jacob Foutz Sr. and Family, Including a Story of the Haun’s Mill Massacre (n.p., n.d. [febrero de 1944], pág. 7, Colecciones especiales de la Biblioteca de Harold B. Lee de BYU; para la frase “Las liendres se convertirán en piojos” véase Leonard J. Arrington y Davis Bitton, The Mormon Experience: A History of the Latter-day Saints, 2nd ed. (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1992), p. 45]
Después de que Margaret encontró a Jacob, lo llevó a casa y luego lo ayudó a quitarse una bala de la cadera con un cuchillo de cocina. Ella aplicó un apósito en la herida y lo vistió con ropa de mujer para engañar al populacho homicida cuando regresaran para exterminar a los sobrevivientes masculinos.
A pesar de las cicatrices físicas de por vida, Jacob sobrevivió y, lo que es más importante, prosperó espiritualmente. Fue llamado como obispo en Nauvoo, sirvió una misión en Pensilvania y se mudó al oeste con los santos en 1847, continuó sirviendo como obispo hasta su muerte prematura al año siguiente. Aunque el obispo Foutz solicitó indemnización legal por las pérdidas económicas que sufrió en Haun’s Mill, no permitió que el veneno del odio y la venganza destruyera su vida espiritual. En vez de ello, le dejó a su posteridad un legado de fe y perdón que perdura hasta la generación actual. David Foutz sirve como primer consejero en mi obispado, y el himno que él y su hermano interpretarán ahora honra la memoria de su progenitor y de todos los pioneros que perdonaron a sus perseguidores y avanzaron, geográfica y espiritualmente, para establecer una nueva vida en Sion.
Quiero amarte, Salvador, y
por Tu senda caminar,
recibir de Ti la fuerza
para a otro levantar.
Quiero amarte, Salvador;
Señor, yo te seguiré.
Yo a nadie juzgaré; es
imperfecto mi entender;
en el corazón se esconden
penas que no puedo ver.
Yo a nadie juzgaré;
Señor, yo te seguiré.
Quiero a mi hermano dar,
sinceramente y con bondad,
el consuelo que añora
y aliviar su soledad.
Quiero a mi hermano dar;
Señor, yo te seguiré.
Quiero yo amar a todos,
pues yo tengo Tu amor.
Mi deseo es servirte;
pido que me des valor.
Quiero amar a los demás;
Señor, yo te seguiré.
[“Señor, yo te seguiré,” Himnario, 1985, n. 138]
“Quiero yo amar a todos, pues yo tengo Tu amor”. Esto para mí fue una lección difícil de aprender.
Hace veinticinco años terminé mi primer año en BYU. En ese momento, nunca soñé que algún día me dirigiría al cuerpo docente y estudiantil en un devocional en el Centro Marriott. Para empezar, ¡el Centro Marriott ni siquiera existía! Por otra parte, yo era un converso Santo de los Últimos Días desde hace menos de dos años y no sentía mucha confianza en mi capacidad de explicar la doctrina de la Iglesia. Pero me sentí inspirado a embarcarme en una misión de tiempo completo. A principios de año había bautizado a mi mejor amigo, un estudiante de BYU, y estaba ansioso por compartir el Evangelio restaurado con los demás.
Sin embargo, antes de poder servir, tuve que someterme al rito de iniciación que conocen todos los que van a servir en misiones. Tuve que tener entrevistas con mi obispo y presidente de estaca, llenar varios formularios, someterme a exámenes médicos y dentales, hacer arreglos económicos y resolver diversas cuestiones académicas. Como preparación para mi misión, leí o mejor dicho, volví a leer Una obra maravillosa y un prodigio de LeGrand Richards, y Jesús el Cristo, de James E. Talmage. También estudié Los Artículos de Fe de Talmage. Con el entusiasmo de un converso, había leído previamente la obra de tres tomos Doctrina de Salvación de Joseph Fielding Smith y gran parte de Doctrina Mormona de Bruce R. McConkie. Tuve un vívido sueño en el que me vi siendo llamado a Italia, donde siglos antes Pablo había viajado para predicar a los romanos. Cuando llegó el llamamiento, me entusiasmé mucho. La primera oración de la carta decía: “Por medio de la presente se le llama a prestar servicio como representante de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la Misión Italia Norte”. Mi sueño se había hecho realidad.
Debido a que provenía de una familia que no era miembro de la Iglesia, no podía contar con su apoyo financiero. Decidí pagar mi misión con fondos que previamente había reservado para mis estudios universitarios. Esperaba con anhelo mi misión como si fuera un gran banquete espiritual. Mi experiencia misional iba a ser ideal. Amaría a mis compañeros, enseñaría el Evangelio diariamente por palabra y hecho, y bautizaría con regularidad.
Después de haber estado en Italia por solo cuatro meses, me llamaron como compañero mayor de un nuevo élder, un “greenie” (nuevito) a quien llamaré élder Brown. Orgulloso de las habilidades lingüísticas que me permitieron disfrutar de una posición de liderazgo tras tan pocos meses en tierra extranjera, deseaba rehacer a élder Brown a mi propia imagen, sin importar si era más apuesto y o más agradable que yo. Lamentablemente, las cosas no salieron exactamente como había planeado. El élder Brown venía de una familia pionera SUD y de una familia mucho más acomodada. Su abuelo siempre le enviaba un billete de veinte dólares en sus cartas; a mi me molestaban las ventajas que permitía ese dinero extra, a pesar de que mi compañero siempre compartía su abundancia conmigo.
El élder Brown había pertenecido a una fraternidad social durante su primer año de universidad — el tipo de fraternidad que nunca habría aceptado a un nerd como yo— y, lamentablemente, ellos lo habían expuesto a una serie de cosas indeseables, entre ellas revistas subidas de tono.
Entonces sucedió. Una tarde, durante nuestro tiempo de estudio de las Escrituras en el apartamento, lo encontré “leyendo” (si esa es la palabra correcta) una revista no aprobada, ya saben, del tipo que tienen un póster central. Se trataba de una edición italiana de Playboy. Lo había comprado mientras estaba en divisiones con otro élder, y yo estaba furioso. Sentí que el élder Brown había arruinado mi misión ideal. Lo vi con justa indignación, pero en lugar de reprender a mi compañero y luego mostrar un aumento de amor, decidí convertirme en un experto en cada uno de sus defectos, los cuales catalogué y repasé con cierta regularidad en mi mente. Después de unos meses difíciles juntos, mi compañero menor fue trasladado, y fue en ese momento que comencé mi venganza en serio.
Siempre me ha gustado contar historias (por si no lo han notado), y pronto cautivé no solo a mis posteriores compañeros de misión, sino a distritos enteros con relatos bordados de las costumbres pecaminosas de mi greenie. Incluso después de regresar de la misión, seguí contando sus problemas. Sin embargo, lo único que no podía entender era el informe que había recibido de más de una fuente de que el élder Brown, a diferencia de mí, se había convertido en uno de los élderes que más bautizaban en nuestra misión y había sido llamado a puestos clave de liderazgo que misteriosamente me habían eludido.
Transcurrieron unos años. Entonces, un día, el élder Brown apareció en mi puerta y me pidió entrar. Hablamos solos en mi sala durante más de una hora. Le pregunté qué estaba haciendo, me enteré que estaba felizmente casado, y que era un hombre de negocios y empresario sumamente exitoso. Debido a la forma en que lo había estereotipado, me preguntaba acerca de su estatus en la Iglesia. Me sorprendió saber que él no era un élder (como yo) sino un sumo sacerdote y prestaba servicio en el sumo consejo. Luego me sorprendió cuando me dijo que lo que más le gustaba compartir en las reuniones de sumo consejo era lo que había aprendido de mí mientras éramos compañeros de misión. Le encantaba decirle a los jóvenes que se preparaban para la misión cuánto mejor preparado doctrinalmente era yo, el converso, que él, el miembro de toda la vida, y cómo mi conocimiento del Evangelio lo había inspirado a superar sus propias debilidades.
Empecé a sentirme terrible por todas las historias que había contado sobre él. Oré para que no supiera lo que había hecho, pero de alguna manera percibí que sí lo sabía. Luego me contó que, en una reunión familiar, una de sus primas, a quien yo había conocido en la escuela de posgrado, le había dicho que yo había contado en su presencia y con todo lujo de detalle un episodio del cual élder Brown se había arrepentido hace mucho tiempo. Mi ex compañero no me recriminó, en vez de ello, me preguntó si alguna vez podría perdonarle por sus “errores de la juventud”. Entonces supe que era yo quien tenía que pedirle perdón. En el orgullo de mi corazón había pecado, y había pecado de muchas maneras: al juzgar sin misericordia, al albergar resentimientos, al planear y ejecutar venganza, y quizás sobre todo, al no permitir la posibilidad de que un hermano pudiera cambiar, mejorar y arrepentirse.
“Quiero yo amar a todos, pues yo tengo Tu amor”. No podía ver la paja en el ojo de mi hermano debido a la viga que tenía en mi propio ojo. Había decidido ignorar la ley fundamental del arrepentimiento, enseñada por el Señor y los profetas modernos: Debemos perdonar a fin de ser perdonados. En este principio, las Escrituras son claras.
En el Sermón del Monte, Jesús enseñó:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas [Mateo 6:14–15].
Como protestante, criado en una región donde abunda el cristianismo evangélico, recitaba el Padre Nuestro de memoria casi todos los domingos. Lo que no me di cuenta cuando era niño, adolescente e incluso como misionero fue que las palabras “perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a nuestros deudores” (Mateo 6:12) realmente significan “Padre, no me perdones ni un poco más de lo que estoy dispuesto a perdonar a los demás”.
El apóstol Pedro preguntó hace tiempo, “Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?” Y Jesús le respondió, “No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete” (Mateo 18: 21-22). Algunos de nosotros, que no estamos dispuestos a aceptar que “setenta veces siete” no significa en este contexto un número preciso, seguimos guardando rencores, alimentándolos en vano y esperando que cuando llegue el número mágico de 490 podamos dejar de perdonar. No olvidamos una herida, no olvidamos un rencor, no olvidamos una ofensa.
Lo que sí olvidamos es la quinta bienaventuranza: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. (Mateo 5:7) Olvidamos el ejemplo del primer mártir cristiano, Esteban, que clamó cuando fue apedreado: “Señor, no les tengas en cuenta este pecado” (Hechos 7:60). Hacemos caso omiso al consejo de Pablo cuando nos dice: “Sed benignos (…) perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo” (Efesios 4:32). Ignoramos el ejemplo del Salvador en la cruz, quien suplicó: “Padre, perdónalos; porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34).
Cuando hablamos de pecados graves, la frase del Salvador “no saben lo que hacen” ha planteado la pregunta en algunas mentes en cuanto a si el mandato de perdonar incluye perdonar a los que saben exactamente lo que hacen y, a pesar de ello, eligen hacer el mal.
La revelación moderna proclama con firmeza que los Santos del Altísimo Dios deben perdonar a fin de ser perdonados. Doctrina y Convenios enseña claramente que
[debemos perdonarnos] los unos a los otros; pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado.
El pasaje continúa:
Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres [D. y C. 64:9–10].
El presidente Spencer W. Kimball, extendió esta idea al predicar que “a menos que una persona perdone las faltas de su hermano con todo su corazón, no es digno de participar de la Santa Cena” (Kimball, El milagro del perdón, pág. 264; énfasis en el original).
¿Qué es lo que nos pide el Señor que hagamos? ¿Qué significa perdonar a otra persona sus ofensas?
El primer uso registrado del verbo perdonar en la Biblia (Reina-Valera) se encuentra en Génesis 50:17 y ayuda a responder esas preguntas. Allí leemos que las últimas palabras de Jacob a su hijo José, quien había sido vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos, fueron un reconocimiento del mal cometido y una petición de misericordia: “Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal;” De allí en adelante, los hermanos le confiesan su pecado a José: “[P]or tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre”. A esta confesión le sigue una descripción del corazón ablandado de José: “Y José lloró mientras hablaban”. La reacción de José es una muestra de su carácter magnánimo. No obstante, primero reprende a sus hermanos y luego los perdona, diciéndoles: “Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso” (Génesis 50:17, 20).
“Perdonar a otro” no implica “hacer caso omiso del juicio”. Ciertamente, perdonar a otro no significa que ignoremos la ley de la justicia. De hecho, Doctrina y Convenios 64:11 afirma que el que perdona debe aceptar el juicio y hacer que el transgresor, o mejor dicho, yo diría, el transgresor grave, responda por lo que ha hecho. El versículo 11 declara inequívocamente: “Y debéis decir en vuestros corazones: Juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos”. Esta última frase hace eco de las palabras de Pablo en cuanto a alguien que le había hecho “mucho mal”. El apóstol ora para que “el Señor le pague conforme a sus hechos” (2 Timoteo 4:14), y esta también debe ser nuestra oración. Pero debe ser una oración que no se pronuncie en odio, no en amargura, sino más bien como “lo induzca Espíritu Santo” (D. y C. 121:43).
Perdonar una ofensa grave, en otras palabras, es recurrir con fe a Dios, orar para que ayude al transgresor a arrepentirse y permitir que Dios juzgue y recompense. Significa aceptar humildemente el justo juicio de Dios con fe, esperanza y consuelo, con gozo y paz. Repito: El concepto de juicio no se desecha completamente con el mandamiento de perdonar incluso a los transgresores graves. Más bien, perdonar es entregar a Dios el derecho supremo de juzgar y, si el agresor se niega a arrepentirse, permitirle decretar el castigo final. Como Amulek testificó a Zeezrom, ni siquiera Dios puede salvar a los pecadores “en sus pecados” (Alma 11:37; énfasis agregado).
Entonces, ¿cómo encontramos el valor y la inspiración para perdonar las ofensas de nuestro hermano?
Como obispo de un barrio de jóvenes adultos, llevé a cabo durante mis primeros tres años de servicio aproximadamente 3.000 entrevistas personales, ajustes de diezmos y de aprobación eclesiástica. Mucho antes de la entrevista número 3000, me di cuenta de que muchas personas que habían seguido los pasos necesarios para arrepentirse aún no se sentían perdonados. En muchos casos, la única razón por la que no se sentían perdonados provenía de no haber perdonado a los demás sus ofensas. Tener en mente que el perdón de los demás es un paso en el proceso del arrepentimiento ayuda a muchos a encontrar la fortaleza para perdonar. También he descubierto que las verdaderas historias de perdón son un poderoso medio para enseñar este principio.
Hoy en día se pueden encontrar relatos inspiradores de misericordia en la literatura, en la Iglesia, en la historia del mundo, y en testimonios de Santos de los Últimos Días. Debido a que tengo un tiempo limitado, me he visto obligado a restringir mi selección a un puñado de ejemplos que me han parecido especialmente significativos.
En la historia moderna tal vez no se ha cometido mayor atrocidad que el Holocausto, el asesinato sistemático de millones de judíos, prisioneros políticos, discapacitados y otros por el régimen nazi de Hitler. Corrie ten Boom, una prisionera política cristiana, sobrevivió al campo de concentración en Ravensbruck, pero su querida hermana Betsie no lo consiguió. Después de la guerra Corrie viajó por el mundo predicando sermones de reconciliación, paz y perdón. Entonces sucedió. Tuvo que poner en práctica lo que predicaba. Ella registra en su autobiografía, El Refugio Secreto, el momento decisivo de su discipulado cristiano:
Estaba en un oficio religioso en Múnich cuando vi a un ex miembro de las SS que [años atrás había sido guardia de las duchas de] Ravensbruck. Era el primero de nuestros carceleros que había visto desde entonces. Y, de repente, todo se encontraba allí mismo… el cuarto lleno de hombres burlándose, los montones de ropa, la cara empalidecida a causa del dolor de Betsie.
Se acercó hasta mí cuando la iglesia se estaba vaciando, radiante y reverente. “¡Qué agradecido estoy por su mensaje, Fraulein!”, dijo. “Gracias a él, empiezo a creer que, de verdad, como usted dice, Él ¡ha lavado mis pecados!”.
Entonces me tendió la mano para estrechar la mía. Y yo, quien tan a menudo había predicado… sobre la necesidad de perdonar, guardé mi mano en un bolsillo.
Justo cuando los pensamientos enojados y vengativos hervían en mi interior, vi el pecado que había en ellos. Jesucristo había muerto por este hombre; ¿Iba a pedirle más aún? Señor Jesús, [oré], perdóname y ayúdame a perdonarle.
Traté de sonreír, me esforcé por levantar la mano. Yo no era capaz de sentir nada, ni la chispa más leve de calor o caridad. Y por tanto otra vez respiré en [silenciosa oración]: Jesús, yo no le puedo perdonar. Dame Tu perdón.
Cuando le [agarré] la mano, sucedió algo increíble. Desde mi hombro, a lo largo de mi brazo y a través de mi mano, una corriente parecía pasar de mí hacia él, y mientras, en mi corazón, surgió un amor por este desconocido que casi me abrumaba.
Y así descubrí que la curación del mundo no estaba realmente en nuestro perdón, sino en Su bondad. Cuando Él nos decía que amáramos a nuestros enemigos, Él nos daba, junto con ese mandato, el amor mismo. Y era mucho el amor que se necesitaba. [Corrie ten Boom, con John y Elizabeth Sherrill, The Hiding Place, Nueva York: Bantam Books, 1971, pág. 238] [(2015) Traducido por Felicitas Santiago. Madrid, España. Ediciones Palabra, S.A.]
Este relato es instructivo para los Santos de los Últimos Días porque evidencia que, en los casos difíciles, debemos invocar a Cristo para que nos conceda su amor y su perdón, pues no podemos realizar solos este acto de misericordia.
Ahora deseo compartir con ustedes tres breves pero conmovedores relatos sobre el perdón, todos escritos por invitación mía por miembros de la facultad de BYU para este devocional. Estos relatos nunca se han publicado. Son historias muy personales de queridos amigos, colegas a quienes amo y admiro. Cuando pienso en ellos, sé que la Universidad de Brigham Young se encuentra en terreno sagrado porque su presencia contribuye a santificarla. Al principio tenía la intención de que estos maestros se levantaran, vinieran al púlpito y narrasen sus propias historias. Todos rechazaron con modestia, afirmando que la razón por la que aceptaron registrar sus historias surgió del deseo de ayudar a los que tienen dificultades para perdonar a otro.
Hermanos y hermanas, no deseo ofender, pero debo decir que por mi trabajo en el Comité de Autoevaluación de la universidad, sé de primera mano que hay departamentos en este campus donde la discordia es más común que el perdón. Hay departamentos donde los compañeros son prestos para juzgar y lentos para perdonar. Tal vez un miembro del cuerpo docente aquí presente tenga rencor al haber sido herido por un comentario descuidado o un acto indebido de un colega. Tal vez conozcan a alguien que ha sido herido y se niega a perdonar, alguien que está permitiendo que una herida se infecte. O tal vez alguien de aquí se haya ofendido por un compañero de cuarto o compañero de equipo, hermano o hermana, madre o padre, esposo o esposa, hijo o hija, novio o novia, alumno o profesor, presidente o administrador del departamento, miembro u obispo de barrio, jefe o empleado, o incluso presidente de estaca o Autoridad General. Si alguna ofensa les preocupa o les inquieta el alma, ya sea intencional o involuntaria, deliberada o no, los relatos que compartiré sobre el cuerpo docente se aplicarán tanto a ustedes como a mí.
Mi primer relato tiene un nombre propio porque se trata de un beneficiario de la tierna misericordia de otra persona, alguien que aprendió a perdonar a los demás al ser perdonado.
Larry Dahl es un director adjunto de religión en este campus. Hace varios años, cuando era mi obispo, compartió con un grupo de miembros del barrio una conmovedora lección de su niñez. Esta es la historia de Larry Dahl:
Cuando tenía cinco años, dos amigos y yo nos hicimos un escondite excavando un túnel en un pajar que había junto a un granero nuevo en el patio del vecino, cavando una habitación espaciosa justo en medio del pajar. Nos encantaba nuestro lugar secreto de reuniones.
Un día decidimos asar unas salchichas. Como nuestra casa estaba justo al lado, conseguí los fósforos para encender el fuego. Pueden imaginarse el resto de la historia. El fuego se propagó rápidamente lejos de nosotros. Corrimos por el túnel hasta ponernos a salvo, y los tres corrimos a nuestras casas por separado. No sé lo que hicieron los demás, pero de inmediato fui a mi habitación de arriba y me metí en la cama, muerto de miedo. En cuestión de minutos, escuché la sirena del camión de bomberos del pueblo cada vez más cerca. Pero era demasiado tarde. El pajar y el nuevo granero se consumieron rápidamente. Afortunadamente, sin embargo, alguien llegó lo suficientemente pronto como para sacar a los animales del granero.
De alguna manera, mis padres sospecharon que podría haber tenido algo que ver con el fuego, ya que sabían de nuestro escondite. Al no verme en ningún lugar del vecindario, buscaron en la casa. Al escuchar sus pasos por las escaleras, sentí que tenía el corazón en la garganta. Cuando entraron en la habitación y fueron testigos de mi rostro lleno de temor y lágrimas, sus sospechas fueron confirmadas. Mamá se sentó al borde de la cama y me tranquilizó. Mi padre me pidió que les dijera lo que había sucedido. Entre sollozos desconsolados les conté lo que había sucedido en la tarde. Él dejó la habitación silenciosamente mientras mi madre se quedaba y lloraba conmigo. Años después me enteré de que mi padre pagó a nuestro vecino por el heno y el granero. Pero desde el día en que sucedió hasta el día de su muerte cuarenta y cinco años después, mi padre nunca me mencionó el acontecimiento. En verdad, era como si no lo recordara.
Hay una coda o epílogo en la historia del hermano Dahl, y trata de un cambio de papeles que experimentó cuando se convirtió en padre. Él escribe:
Muchos años después, cuando nuestros dos hijos mayores tenían cinco y siete años, rompieron una ventana jugando a la pelota en el jardín. Mi primer impulso fue enojarme y regañarlos. Mi dulce esposa, conociendo la historia de mis propias aventuras a los cinco años, intervino con gentileza. Simplemente dijo: “Las ventanas no son tan caras como los graneros”.
El principio que ilustra este relato es sencillo, pero a menudo ignorado por aquellos que necesitan perdonar. El verdadero perdón implica no mencionar los pecados, errores o equivocaciones del pasado una vez que han sido debidamente tratados. En el caso de Larry, de cinco años, él necesitaba expresar su dolor, confesar y aceptar la responsabilidad por su acto descuidado y perjudicial. Pero una vez conseguido eso, poco más podía hacer como el niño que era para restaurar el granero incendiado. Así que un padre amoroso pagó el precio por el error de Larry y no lo mencionó más.
Las escrituras enseñan que “quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo más” (D. y C. 58:42). El hermano Dahl, por medio de su relato y escritos personales, me ha ayudado a ver que este principio se entiende mejor a la luz de lo que enseñó el profeta Ezequiel. Si el pecador “se aparta de todos los pecados que cometió, y guarda todos mis estatutos y hace juicio y justicia, ciertamente vivirá; no morirá”. Además, “Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada”. (Ezequiel 18:21–22).
Aunque parece obvio que el Señor puede recordar algo de nuestro pasado, de hecho, sabemos por las Escrituras que cuando repetimos nuestros pecados, “los pecados anteriores volverán” (D. y C. 82:7), de Ezequiel se infiere que la promesa del Señor de no recordar más los pecados de los que nos hemos arrepentido significa que Él no nos los recordará más.
Si el Señor no recuerda las transgresiones de las que nos arrepentimos, entonces ciertamente nos corresponde dar a los demás la misma oportunidad. El élder Jeffrey R. Holland captó esa idea en su discurso de la conferencia reciente cuando declaró: “Íntimamente ligada a nuestra obligación de arrepentirnos está la generosidad de permitir que otros hagan lo mismo: debemos perdonar así como somos perdonados” (“Las cosas apacibles del reino”, conferencia general, octubre de 1996). El presidente Spencer W. Kimball también comprendió este principio: “El que no perdona a otros destruye el puente sobre el cual él mismo debe viajar” (Kimball, El milagro del perdón, pág. 269).
El siguiente relato que comparto trata de un acto mucho más grave que la incineración de graneros. Tiene que ver con perdonar a alguien que mató a una esposa y a una hija. Aunque el atroz acto no contenía el elemento de intencionalidad inherente al pecado que llamamos asesinato, el resultado fue el mismo: un amoroso cónyuge perdió a su compañera y a su hija pequeña, y a un pequeño de cuatro años le arrebataron a su madre y a su hermanita. Un compañero que ahora sirve como obispo en el campus compartió su historia con estas conmovedoras palabras:
En una tarde de agosto, estábamos comenzando un viaje de once horas desde Cody, Wyoming, a Salt Lake para apoyar a nuestra madre que estaba preocupada por la operación a corazón abierto de mi padre; éramos unidos como familia y sentíamos una fuerte necesidad de estar juntos.
Mi hermano mayor conducía, su esposa estaba sentada junto a mi hermano menor, que ocupaba el asiento de la ventana principal. Mi esposa estaba detrás de mi hermano que conducía, sosteniendo a nuestra hija de dieciocho meses, y yo estaba del lado opuesto con nuestro hijo de cuatro años estirado en el asiento, con la cabeza en mi regazo.
Me desperté medio dormido, vi que unos focos cruzaban a la carretera de nuestro lado y cómo mi hermano daba un volantazo brusco para evitar un choque frontal. El desvío ayudó, sin embargo, el impacto cambió mi vida y la de mi hijo para siempre.
El lado izquierdo del auto había recibido el mayor daño, mi esposa y mi hija habían absorbido la mayor parte del impacto. Aunque mi hija murió esa misma noche en el hospital, mi mujer tardó una semana entera en poder irse definitivamente.
Todos estaban heridos, excepto yo. Mientras estaba solo y evaluaba los daños, oraba para que un coche pasara por allí en la soledad del Wind River Canyon, y luego caminando hacia el otro coche dañado, me sentí inmediatamente afectado por un abrumador aroma a alcohol. Miré brevemente y encontré al conductor del otro coche, de diecinueve años, inconsciente por la bebida, pero ileso. Más tarde me dijeron, cuando al final llegó la policía, que el chico me había estado buscando con la intención de pelearse conmigo, ya que pensaba que me enfadaría por lo que había hecho. Eventualmente, me encontró y borracho me pidió perdón por lo que había hecho esa noche.
Ciertamente no me había preparado para semejante petición. Mi pensamiento inmediato fue que si decía que lo perdonaba, tendría que realmente hacerlo, ya que no quería jugar con mi mente y mi corazón, dados los incomprensibles cambios que acababan de definir mi vida.
No pude negarme. Le dije sin rodeos que lo perdonaba, y que lo decía en serio. Sinceramente, debo decir que nunca he querido ser ni siquiera su amigo. De hecho, no recuerdo su nombre, ni sé dónde está ahora. Pero le estaré eternamente agradecido por haberme pedido perdón aquel sábado por la mañana, antes del amanecer, porque al hacerlo me liberé de la esclavitud de la ira y el odio que de otro modo, podrían haber traído un pesar aún mayor en mi vida. De esta tragedia creo que aprendí algo nuevo: El perdón trae verdadera y genuina libertad, a menudo al perdonado, pero siempre y sin excepción al que perdona.
Este buen hermano compartió conmigo su convicción de que nunca habría sido llamado como obispo si hubiera rehusado la invitación de perdonar. ¿Cómo podría él hablar en nombre de la Iglesia del Señor y dar testimonio a los miembros del barrio que estaban arrepentidos de que habían sido perdonados si él mismo nunca hubiera estado dispuesto a perdonar? El conductor ebrio de esta historia fue, por supuesto, juzgado en un tribunal civil y un día rendirá cuentas ante Dios por sus acciones.
Recuerden: El perdonar a los demás no elimina su propia necesidad de arrepentirse y pagar las consecuencias de sus pecados. Como me ha ayudado a ver mi querido colega, el profesor Glade Hunsaker, inspirado por los escritos del Elder Richard G. Scott sobre el perdón:
La dulzura del espíritu que sigue al perdón es absolutamente esencial para nuestro proceso de crecimiento diario, pero el requisito de perdonar a menudo envía señales erróneas al ofensor, tales como: “Debes perdonarme, y cuando lo hayas hecho, mi ofensa ya no existirá”. El perdón por parte del ofendido bendice la vida del ofensor y ayuda en gran manera al proceso de sanación, pero nunca se debe tomar como la resolución de una transgresión a la que no se le han dado los pasos adecuados del arrepentimiento. [O. Glade Hunsaker to Madison U. Sowell, 16 de octubre de 1996; véase también Richard G. Scott, “Cómo Sanar Las Trágicas Heridas Del Abuso”, conferencia general, abril de 1992, y “Busquemos el perdón”, conferencia general, abril de 1995]
Aunque debemos perdonar a todos, el Señor perdonará solo a los verdaderamente arrepentidos.
Mi tercer relato fue escrito por una mujer miembro del cuerpo docente que es conversa a la Iglesia. Es una historia de abuso y, lo que es más importante, la recuperación después del abuso. El abuso se presenta de muchas formas, entre ellas la negligencia, el cuidado inapropiado y el abandono, así como el abuso verbal, mental, físico, espiritual y sexual. Si alguien que esté al alcance de mi voz ha sufrido tal abuso, los insto a buscar ayuda profesional y consuelo espiritual. La recuperación del abuso es un proceso que puede tomar mucho tiempo, mucha energía emocional y una fe profunda. El perdón debe ser la meta de ese proceso de recuperación, ya que, como escribió un psicólogo Santo de los Últimos Días: “El perdón es una oportunidad para recuperar la paz interior de la cual el mal nos ha robado” (Wendy L. Ulrich, “When Forgiveness Flounders: For Victims of Serious Sin”, in Confronting Abuse, ed. Anne L. Horton, B. Kent Harrison y Barry L. Johnson [Salt Lake City: Deseret Book, 1993], p. 348).
Esta es la última historia del cuerpo docente que deseo compartir con ustedes hoy. Es la historia de sanación de una persona, de encontrar la paz a través del perdón y las ordenanzas del Evangelio.
La adicción al alcohol le quitó a mi padre su esposa, sus cuatro hijos, su trabajo, su madre y finalmente su vida. El alcoholismo condenó el matrimonio de mis padres desde el principio. En su primera Navidad, papá se emborrachó y rompió todas las luces del árbol. De todos modos, mi madre permaneció con él durante 19 años, con la esperanza de salvar el matrimonio por el bien de los hijos. Me fui de casa durante mi último año de la escuela secundaria porque ya no podía soportar más la violencia. Cuando Mamita vio que el problema de Papito estaba destruyendo a sus hijos, se divorció de él.
Queríamos amar a nuestro papá, pero a menudo no era él mismo. Bajo el cautiverio del alcohol, era malhumorado, físicamente violento y verbalmente abusivo. Una vez pateó a mi hermano con sus botas militares de punta de acero. Mi hermano estaba tan lastimado que no se pudo vestir para su clase de educación física en la escuela. Se metió en un lío porque el profesor desconocía nuestros antecedentes familiares. Vivíamos aterrorizados. Nunca sabíamos cuándo papá estaría sobrio ni cuándo estaría ebrio. Nos sentimos aliviados cuando él se fue.
Cada uno de nosotros sufrió las consecuencias de la maldición de nuestro papito de diferentes maneras, pero todos tratamos de perdonarlo. A la edad de 18 años, hallé paz y perdón en las doctrinas y ordenanzas del Evangelio. Un año después de la muerte de mi padre, hice arreglos para que mis maestros orientadores fueran representantes en su obra vicaria en el templo. Antes de mi misión, reuní todos los documentos de historia familiar de la casa de mi abuelo. Después de la misión, comencé a hacer la obra del templo por la familia de mi padre. En 1979, hice la obra del templo por mi abuela y sentí su gratitud. Al año siguiente, fui al templo con algunos de mis hermanos y hermanas de noche de hogar. Fuimos los representantes de mi padre al sellarlo con sus padres. Lloré y el hermano que efectuó los sellamientos dijo que los espíritus de los miembros de mi familia estaban presentes. La obra del templo es la clave para la sanación y el perdón de la familia. Hacer la obra del templo por mi padre ayudó a liberarlo del cautiverio, lo cual ayudó a liberar a sus padres. Hacer la obra del templo también me hizo libre, un nombre a la vez.
Esta hermana sufrió más en sus dos primeras décadas de vida de lo que muchos de nosotros jamás sufriremos. Pero por medio de la expiación de Cristo, el Plan de Salvación y el acto de perdonar, ha llegado a conocer esa paz “que sobrepasa todo entendimiento” (Filipenses 4:7). Esa es la paz que brinda vivir el Evangelio. Ella entiende lo que significa cantar “Quiero yo amar a todos / pues yo tengo Tu amor”.
Al final, debemos llegar al punto en el que podamos orar sinceramente para que el transgresor se arrepienta, porque nuestro perdón no asegura el perdón del Señor. El perdón de Dios es condicional; se basa en el arrepentimiento verdadero, sincero y genuino. Como Spencer W. Kimball nos enseñó: “… ni siquiera el Señor perdonará a una persona en sus pecados” (El milagro del perdón, pág. 337; énfasis del original).
Me gustaría concluir con un poema compuesto por Marguerite Stewart. Se titula “Harina de perdón”. El poema, escrito en primera persona, presenta a una esposa sin nombre que al responder su puerta encuentra a una joven muy avergonzada buscando harina, que simboliza el perdón, para hacer pan. El poema dice:
Fui a la puerta, al susurro del llamado.
Vi a la hija de Simeon Gantner, Kathleen, de pie
Allí, con su chalequillo y su vergüenza, enviada a pedir
“Harina de perdón” para su pan. “Harina de perdón”,
Lo llamamos en este rincón del mundo. Si alguien se ha equivocado,
Uno es enviado a pedir harina a sus vecinos. Si se la prestan,
se puede quedar, pero si se lo niegan,
lo mejor es que se vaya. Miré a Kathleen.
Qué tesoro de hija, aunque no muy semejante
A su padre, eso da más pena. “Te daré harina”,
Dije, y fui a medirla, pero medir era el problema.
Si daba demasiado, los vecinos pensarían que hice fácil el pecar,
si daba muy poco, me etiquetarían de “corazón duro”.
Mientras medía, Joel, mi esposo
Vino del molino, con una gran bolsa de harina de bondad,
Y al verla allí, encogida en la entrada, en soledad,
Arroja la bolsa a sus pies, sin piedad.
“Aquí, Toma todo esto”. Y ella tuvo harina para muchos panes,
Mientras yo me quede midiendo.
[Marguerite Stewart, “Forgiveness Flour”, Religious Studies Center Newsletter 7, n. 3, (mayo de 199): 1]
La frase “Mientras yo me quede midiendo” caracteriza a demasiados de nosotros la mayor parte del tiempo. Metafóricamente “medimos harina” en un intento de no ser demasiado generosos en nuestra misericordia. Al mismo tiempo, oramos para que Dios lance una bolsa de harina a nuestros pies, es decir, que sea ilimitado en su misericordia hacia nosotros.
Hace un mes, la Primera Presidencia emitió una carta a los líderes de la Iglesia en el condado de Utah en anticipación a la dedicación del Templo de Mount Timpanogos. El presidente Hinckley y sus consejeros instaron a los Santos de esta área
a utilizar esta ocasión como una oportunidad para limpiar su vida de cualquier cosa que desagrade al Señor, eliminar de su corazón cualquier mal sentimiento de envidia o enemistad, y buscar el perdón de cualquier cosa que sea inapropiada en su vida [Carta de la Primera Presidencia del 19 de septiembre de 1996 concerniente a la dedicación del Templo de Mount Timpanogos, Utah].
Mi oración es que el perdón que buscamos sea lo suficientemente grande como para incluir el perdón no solo de nosotros mismos, sino también de los demás. Digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.
© Brigham Young University. Todos los derechos reservados.
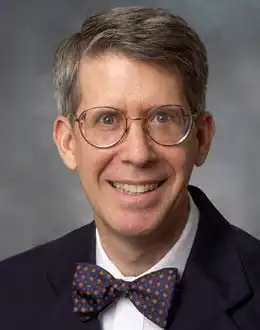
Madison U. Sowell, Presidente del Departamento de Francés e Italiano de BYU, dio este devocional el 22 de octubre de 1996.